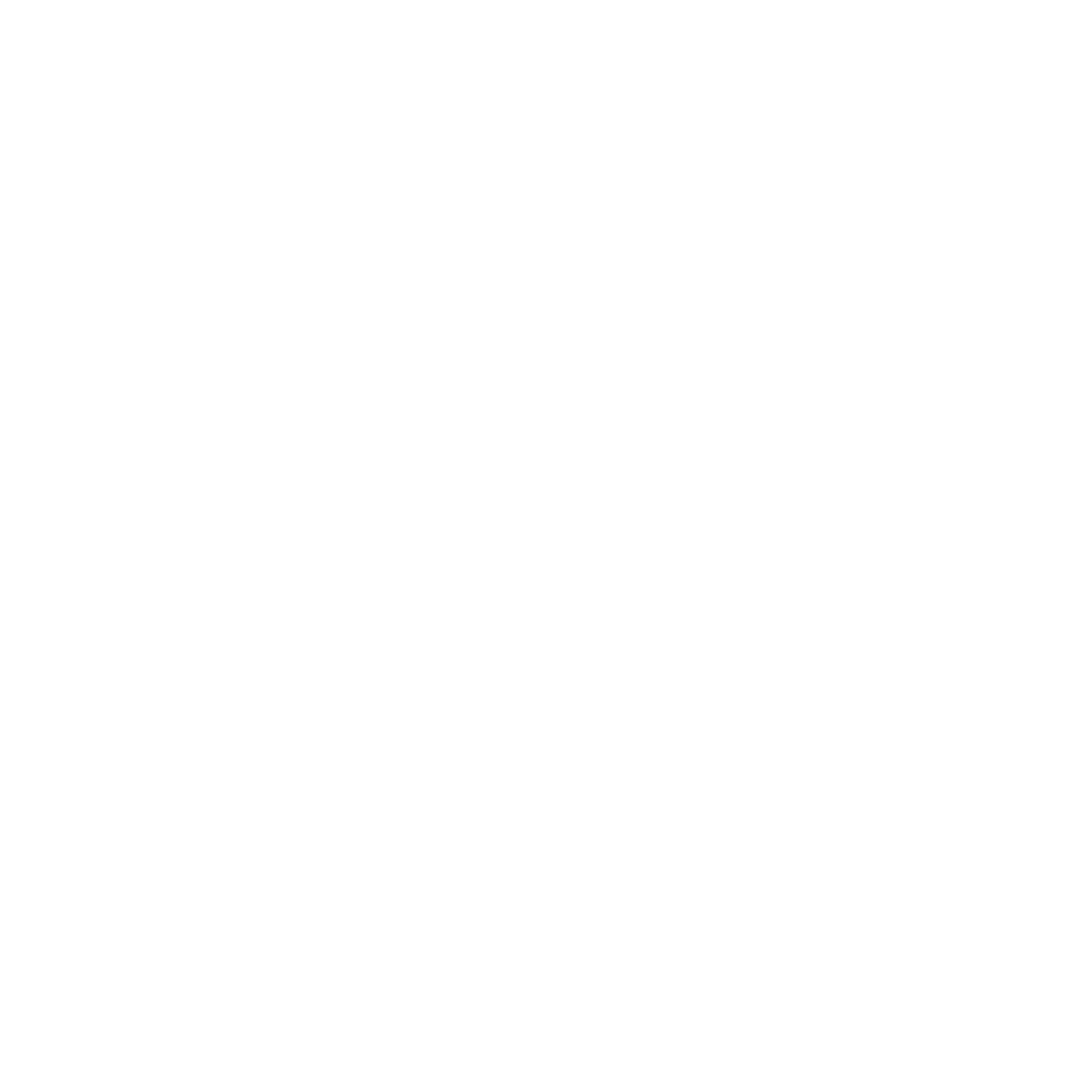El límite entre Costa Rica y Nicaragua es una línea imaginaria de 309 kilómetros entre montañas, ríos y, sobre todo, comunidades acostumbradas a vivir como un solo pueblo, a compartir nombre y escuela, a intercambiar comercio y trabajadores. ¿Cómo es vivir en la nueva frontera dibujada por el COVID-19… y por el miedo?
***
Traía en una bolsa los aguacates que le regalaron sus tías, y un par de sandalias que compró del otro lado, para la «carajilla». Caminaba con sus botas de hule, como cualquier día, por los potreros y zacatales que separan al departamento de Rivas en Nicaragua y la provincia de Guanacaste en Costa Rica. Es nicaragüense, pero lleva nueve de sus 34 años viviendo sin documentos de residencia en Santa Cecilia de La Cruz, en Guanacaste, Costa Rica.
Aquí la frontera es una línea imaginaria que muchos como él se conocen al dedillo porque viven así, entre una nación y otra, visitando familiares del otro lado, comprando en la pulpe del país vecino, cruzando a pie, en bici, en moto, a caballo. Cualquiera de nosotros se perdería, pero él jamás. Venía, quizás, pensando en el arroz que tenía que ir a asolear para sembrar mañana. Y entonces los vio.
«Y cuando los vi dije yo ‘ayyyy’. Y quise írmeles, pero después ya no pude».
***
Si vemos el mapa de derecha a izquierda, la frontera natural entre Costa Rica y Nicaragua se rompe cuando el Río San Juan huye hacia el norte, en el sector de Tiricias, en Pocosol de San Carlos y a la altura del Refugio Bartola, del lado nicaragüense. Lo que sigue es una línea invisible sobre la cual van cayendo potreros, montañas, humedales, monte, casas, gente. Sobre todo eso: gente, comunidades. Comunidades enteras, acostumbradas a recibir servicios de salud del lado tico y a comprar cerveza o sandalias de cuero bien baratas del lado nica.
Durante décadas, los habitantes de ambos países hemos dibujado esa línea imaginaria a punta de escándalos políticos y conflictos que caracterizan la cobertura mediática: desde la navegación conflictiva del río San Juan hasta la trocha del Gobierno de Laura Chinchilla y la invasión de Isla Calero por parte de Nicaragua en el 2010. Pero la pandemia del COVID-19 —y la abismal diferencia en el manejo sanitario de ambos países— es quizás el cuchillo más afilado con el que hemos troceado jamás a estas comunidades.
La Voz de Guanacaste, Interferencia de Radios UCR y Confidencial de Nicaragua nos unimos en esta investigación binacional para entender cómo es para las familias que viven más al norte de La Cruz, Upala y Los Chiles esta nueva normalidad. Esta nueva frontera.

***
Estela.
Un chorizo irregular de casas sobre un callejón de tierra negra nos lleva hasta María Estela Hurtado. El lugar se llama así: «El callejón», y es uno de los puntos más calientes de entrada de migrantes de forma irregular en el norte de Costa Rica.
De ella podríamos decir que es la última habitante del Peñas Blancas tico antes de llegar al Peñas Blancas nica. O la primera con quien se topan los migrantes al entrar y salir, salir y entrar.
La encontramos un viernes de junio bien temprano barriendo el piso de tierra de su patio, rodeada de leña, perros con las costillas afuera, una niña que alza a otra más pequeña, que a su vez alza a una muñeca, un humo que huele a tortilla y una vista amplia al cordón invisible de la frontera con Nicaragua.
Unos 50 metros la separan de su país de nacimiento. En el trayecto hay cadáveres de zapatos y chancletas olvidadas que podrían contar mil historias. Hay también un vacío absoluto que hasta hace unos meses lo llenaban decenas de personas fluyendo de un lado al otro.
A sus 56 años nunca había vivido nada como esta pandemia. Y como cualquier otro habitante del planeta Tierra, doña Estela divide el tiempo en dos: antes de la enfermedad y durante la enfermedad.
Por ejemplo, antes del covid, había días buenos en los que pasaban más de cien migrantes y vendía montones de gallos a mil colones, vasitos de café a 200, gaseosas a 500 y naranjas peladas a 100. Con eso se ayudaba para pagar el agua y la luz, que últimamente le ha llegado de más de 90.000 colones (unos 155 dólares). Aunque todo lo cocina con leña, ella le pasa electricidad a la casa de su hijo y le presta enchufes a otra sobrina para que cargue los celulares y una lamparita, porque viven sin luz. «La niña chiquita de él es enferma. Y me da pesar que ellos estén en lo oscuro por los zancudos. Es sólo un bombillo y solo para prender el abanico. Y la luz».
Ahora, durante la pandemia, hay muchas cosas que a Estela no le gustan: que traten mal a sus compatriotas nicaragüenses, por ejemplo, que las patrullas le tengan la calle convertida en una montaña rusa de barro sucio, o que sus vecinos Sara y José no puedan salir a ninguna parte porque no tienen papeles.
Sara y José forman una pareja que no puede salir de su casa. Doña Estela nos lleva hasta su casa, que queda diagonal a la suya. Le tienen miedo al covid pero sobre todo a que los detengan porque si la policía los encuentra, no tienen cómo demostrar que ella es tica y él es residente. Les preocupa mucho más ahora que la policía es más estricta en buscar migrantes que se hayan cruzado de manera irregular desde Nicaragua.
Sara María Santana es costarricense, pero no tiene cédula de identidad porque su mamá no pudo registrarla formalmente al nacer. Su esposo, José Martínez, es nicaragüense y tiene 30 años de vivir aquí, pero se le extravió su billetera y con ella, su documento de residencia. Dice que no ha tenido dinero para tramitar uno nuevo.
Sin sus documentos no pueden recibir asistencia médica estatal, a pesar de que ambos padecen de diabetes e hipertensión. Si les da dolor de cabeza, van a la pulpería, se compran una pastilla y rezan para que se les quite. Ahora hasta ir por esa pastilla se ha complicado. “Con los operativos está duro… y si lo agarran a uno pasando y va indocumentado ya dice que uno viene de Nicaragua”, explica José.
A pesar de todo, a doña Estela la pone contenta que la policía esté llegando tan seguido, porque se acabó «la robadera», como le llama ella a los asaltos que sufrían los migrantes que entraban por la montaña.

Es una de las consecuencias del operativo Fronteras Seguras, que unió a todas las fuerzas policiales del país (OIJ, Fuerza Pública, Migración, Fronteras, Guardacostas y hasta los nuevos policías de la Academia Nacional) para remarcar la porosa frontera de 309 kilómetros en el norte de Costa Rica. Erick Morales, policía de fronteras, se baja de su patrulla de llantas enormes, justo frente a la casa de Estela. Caminamos hacia el límite del cordón invisible y nos explica que también han decomisado queso, medicinas y hasta cianuro en los últimos días.
“Es un paso donde los nicaragüenses, en su momento, utilizaban estas rutas cuando no había presencia policial.. Ayer se hizo un hallazgo de 200 kilogramos de queso en cuatro sacos”, explica Morales.
“Ellos aprovechan los momentos en que el recurso [policial] está en otro sector, los tiempos de almuerzo… Ahorita llevamos, solo la policía de frontera, a más de 11 personas [detenidas] por el tráfico ilícito de personas”, agrega.
Por Peñas Blancas también han rechazado a la mayoría de migrantes en condición irregular de los últimos meses: 7.106 del 18 de marzo al 7 de junio. En toda la frontera norte, el número asciende a unos 14.268 rechazos.
Según doña Estela y el policía Morales, los intentos por cruzar ahora son menos, pero más arriesgados. Ya no lo hacen a plena luz del día, sino en las noches y madrugadas. («Ahí se oyen los perros latiendo donde van», dice doña Estela). Y a su paso le cortan la cerca a la finca de Manuel Cerda, la primera del lado nica en Peñas Blancas.
En consecuencia, hace un rato una decena de vacas se escapó y al hijo de don Manuel le tocó salir corriendo y cruzarse al lado tico para devolver el ganado a su lugar. Todo frente a los ojos de dos oficiales de fuerza pública que se miraban entre perplejos y divertidos. «Esto pasa todo el tiempo, hay que andar reparando la cerca», nos contó Cerda.
Doña Estela está bien segura de que no puede alcahuetear a nadie. Sus mismas vecinas le preguntan cómo va a hacer ella, con ese corazón tan grande, para no ayudarles a los nicaragüenses que vengan huyendo del covid. Y seguramente sin saberlo, nos explica el punto de giro más grande de sus años en Costa Rica.
«Un día se puso bien enojado un señor conmigo. Eran como las cinco y media. Estaban unas piedras ahí y el señor se sienta:
-Vea, señor, lo siento, pero pase de viaje: ahí está el camino y que Dios lo acompañe.
-Pero es que yo la conozco a usted.
-Sí, yo lo conozco también a usted, pero no quiero que usted a mí me perjudique, a como están las leyes. No quiero que me perjudique con la ley y con las enfermedades que hay.
«¡Viera! y después se fue ese señor, y me quedó una cosa en el corazón porque somos humanos, todos somos humanos y todo el que viene es porque tiene necesidad».
El relato de doña Estela se interrumpe con un muchacho que viene a comprar tortillas. Ella les grita a sus hijos que tengan la puerta abierta. Ellos le gritan de vuelta algo que solo ella entiende y le dan las tortillas al comprador. Sus nietos gritan también, y corren hacia el patio a ver la avioneta que nos sobrevuela y nos deja medio sordas. Doña Estela ni se inmuta. «Siempre anda cuidando ahí. Andan custodiando. Es la policía», dice, y sigue barriendo el suelo de tierra.
Delmer.
La línea imaginaria de la frontera nos lleva desde Peñas Blancas hacia el suroeste, en Santa Elena de Santa Cecilia, en La Cruz de Guanacaste. Son las 11:50 a. m., Erick Morales nos dirige hacia el «sector» finca don Claudio, uno de los puntos más intrincados de la frontera para la policía por una razón mundana: no hay señal telefónica.
«A las personas que son colaboradores de las autoridades policiales se les dificulta informarnos», se queja Morales, 29 años, cabeza totalmente rasurada, compostura perfecta de entrevistado.
Una trocha breve, rodeada de potreros, nos lleva hasta otro grupo de policías de Migración, Fronteras y Fuerza Pública. Rodean a un muchacho de botas de hule y gesto de profunda resignación: Delmer Zúñiga. Está sentado en el zacate, con la bolsa de los aguacates y las chinelas al lado, las manos envueltas en guantes azules y una mascarilla blanca.
Dice Morales que cuando Delmer vio a los oficiales, trató de regresarse. «Ya los compañeros que están en la parte trasera pues lo abordan y es ahí donde se logra la captura de él», explica.
Delmer acepta que no tiene papeles de residencia pero asegura que sí tiene familia en Santa Cecilia. «Mi carajilla pues tiene aquí ya desde kínder que empezó a estudiar ahí». Dice también que la pandemia les ha pegado duro económicamente, porque él trabaja «en lo propio» y no tiene a quién venderle lo que produce.
Sostiene también que él ya no va más arriba en Nicaragua porque le da miedo contagiarse «Por eso le digo que arriba no voy porque diay… ni quiera Dios».

La pura frontera pasa decenas de metros más abajo. Descendemos. Sentado en un ranchito, Ariel Umaña nos mira con risa desde el otro lado. Un portón abierto divide los dos potreros y los dos países. Ponemos en práctica una escena absurda: tener que gritar porque no podemos llegar más cerca.
Dice que donde él vive, todo está tranquilo, «normal». Asegura que no anda con mascarilla porque «el virus está más en el pueblo» y no quiere salir a comprar y empeorarlo todo. En este ranchito, cuenta, una muchacha le vendía frescos a los migrantes que pasaban irregularmente. Irregularmente, porque es un punto de ingreso no autorizado, pero frecuentemente porque nadie iba a ir hasta Peñas Blancas para entrar a Costa Rica y devolverse 40 km, si podía hacerlo por acá.
Sobre el portón de madera, unas letras anuncian: «A 1500 el cruce». Le preguntamos a Ariel para qué es la moto que yace a sus pies y nos asegura que la usa para llegar a esta parcela, donde siembra frijoles. Los policías después se ríen de esa afirmación. «Allá va el agricultor», dicen cuando Ariel enciende la moto y se va, mientras nos mira alejarnos. De regreso al monte en el que encontramos a Delmer, Morales nos explica que la policía cierra constantemente el portón y luego llega y lo encuentra abierto de nuevo. También dice que 1.500 es el costo del ride para llevar a la gente de ese potrero hasta Santa Elena.
Todavía sentado en el zacate, Delmer nos mira regresar. Los ojos como encendidos, la piel tostada. En buena teoría, su destino está en manos de Migración, que probablemente le practique un rechazo y lo ponga a las órdenes de las autoridades nicaragüenses, explica Morales. Pero en la cabeza de Delmer, solo hay una salida posible: «Obligadamente a donde me boten, venirme de regreso porque diay, yo no puedo pasar para otro lado».
Victoria.
La última casa de La Cruz de Upala, en la provincia de Alajuela, tiene una puerta en Costa Rica y otra en Nicaragua. Una bandera nica ondea en el cielo y en la tierra tres conos naranja dibujan la línea que nadie, desde el 18 de marzo, puede cruzar.
De acá es tan cerca ir a Upala como al Lago de Nicaragua, cada uno a 20 minutos. «Aquí es posible eso. Usted se puede levantar en la mañana, decir bueno, voy a ir a Nicaragua», contaba el teniente Jason Padilla en la patrulla de camino. Lo decía en presente, como si todavía se pudiera.
Padilla es el jefe de los 240 policías que tiene Upala. Se siente como si todos ellos vinieran en tropel con nosotros, pero nos rodean solo un puñado de oficiales enfundados en mascarillas, muertos de calor.
«Lo que nosotros hacemos es que ponemos muchos grupitos de policías en ciertos puntos para que contengan la frontera, y aleatoriamente hacemos controles de carretera en las salidas del cantón, por aquello que nos filtre algo, se nos vaya algo, entonces en los controles logramos ubicarlo. En la mañana se hace revisión de autobuses también», nos explicaba en la patrulla.
Los militares nicaragüenses detrás de los conos cargan consigo sus AK-47 y se quedan inmóviles unos minutos. Toman fotografías con sus celulares. Nos observan.
En el punto más al sur del lado nicaragüense está la casa de doña Victoria. Un rancho de madera, hamacas, un gallinero y dos congeladores destartalados que algún día sirvieron para venderle pescado a ticos y extranjeros.
–«¡Doña Victoriaaa!»
Padilla la llama como que le tiene confianza. La puerta de doña Victoria tiene los números del uno al diez dibujados con trazo infantil. Su patio da al hito número cinco del mojón número 13, otro símbolo fronterizo que antes significaba muy poco, y ahora significa todo: la división de un pueblo transfronterizo que comparte nombre, vecinos, pulpería, familia.

Doña Victoria no sale y no saldrá. «A veces no salen porque les dan miedo los militares», dice Padilla, pero los muchachos de uniforme verde ya soltaron la tensión. Uno se fue a comprar cigarros. El otro se recostó a una pared.
«Antes venían y se ponían en formación militar. Alimentaban el arma y todo, entonces mis compañeros que están acá tienen que tener mucha inteligencia emocional, manejar las emociones, porque hay que evitar», dice Padilla.
***
Josué Sánchez pertenece a esos compañeros a los que se refiere Padilla. Permanece en posición rígida hasta que nos acercamos a conversar con él. Nos cuenta que se encarga de los patrullajes en la zona porque ha vivido en Upala casi toda su vida, excepto cuando se fue a estudiar. También ha trabajado en Tablillas y en Peñas Blancas. «He tenido la dicha de trabajar en las tres fronteras de aquí», dice. Parece orgulloso de lo que ha logrado. Lo han entrevistado en canal 6, en canal 7, en las páginas de noticias de Upala. Casi siempre sobre los operativos, cuando logra capturar a alguien en plena frontera.
Si Morales decía que la migración es cada vez más nocturna, Sánchez le agrega un elemento adicional: es cada vez más peligrosa.
«[En la frontera] usted lo que va a encontrar es barro, ríos, monte, montañas muy grandes. Hay partes de zacate que usted tiene que ir abriendo. Hay caminos que pasa tiempo que no pasa gente y no está el trillo». Los patrullajes pueden ser de 14, 17, 21 kilómetros. De tres, cuatro, cinco horas.
Dice que el de ayer fue particularmente duro porque tuvo que perseguir en paralelo a un grupo de nicaragüenses con claras intenciones de cruzar. «El agua nos llegaba hasta aquí», dice señalándose el muslo. Al final lograron interceptarlos y decirles que no podían traspasar la línea. Los nicaragüenses desistieron. Misión cumplida, pero ahora Sánchez tiene un brote en todo el cuerpo y le pide permiso al teniente Padilla para ir a la clínica a revisarse.
Y aunque la cantidad de migrantes ha disminuido según todos los oficiales, lo que sí ha comenzado a notarse en Upala es el tráfico de personas ejecutado por taxistas y otros transportistas. Justo anoche detectaron a uno, en un taxi rojo, nos contó Padilla hace un rato. «Tenemos información de que hay personas que están organizadas con microbuses, taxistas informales y taxistas formales, que están viniendo a la línea fronteriza aprovechando algún descuido».
Más adelante, un coyote que se identificará como Miguel, confirmará vía telefónica que hay personas desesperadas en Nicaragua pidiéndole cada vez más que los traiga del lado costarricense.
En Nicaragua, las autoridades brindan muy pocos datos de la pandemia, cuestionados incluso por la Organización Panamericana de la Salud. No hay cifras de pruebas de covid-19, los números oficiales de casos positivos y muertes por el virus se quedan cortos si se comparan con los reportes de organizaciones civiles independientes e investigaciones periodísticas.
El presidente Daniel Ortega se ha rehusado a decretar cuarentena nacional o medidas de distanciamiento físico y, por el contrario, su Gobierno ha promovido actividades masivas, marchas, fiestas, conciertos y ferias. “Si se deja de trabajar, el país se muere”, justificó Ortega, alegando razones económicas para mantener la normalidad en un país que atraviesa su tercer año de recesión económica, tras la crisis sociopolítica que estalló en abril de 2018 y que persiste hasta hoy.
«Antes ellos se dejaban venir sin llamar ni nada, y se iban por su propia cuenta porque obviamente la pasada era fácil», nos dirá Miguel.
«Un señor decidió pagar los 50.000, pero me contó que saliendo al parque al muchacho [coyote] lo agarraron. Él se bajó, se corrió por los llanos y dice que después caminó y caminó, que una gente le ayudó, después se tuvo que ir por unos montes. Me llamó cuando ya estaba en Ciudad Quesada, que se tenía que ir por dentro para llegar a San José. Duró dos días y medio en llegar y casi lo agarran».
«Costa Rica ahorita tiene un muro que es el que quiere Donald Trump para los migrantes», opina Miguel, que asegura que en su comunidad, en Nicaragua, algunos han muerto de covid-19. «Como es un lugar pequeño, aquí todo se sabe, aunque el Gobierno quiera ocultar las cosas».
***
Del primer supermercado del lado nica, en La Cruz de Upala, sale una cumbia que galopa sin respetar simbolismos hasta nuestros oídos. Si cerramos los ojos, parecen tiempos mejores, cuando cualquier tico podía pasar del otro lado con solo mostrarle la cédula a los militares y, con eso, ir a tomarse «las birras» o a comprar ropa del lado nica. O cuando los turistas llenaban de carros los lotes baldíos que están a ambos lados de la carretera, con rótulos de parqueo a mil y baños públicos. En el mapa, este punto aparece como Nica Mall.
Padilla lo recuerda como saboréandolo. Vive en una dicotomía compleja. Por un lado siente que su trabajo, ese que empieza a las 5 a. m. y termina a las 12 de la noche de lunes a viernes, protege a Costa Rica del virus invisible y letal. Pero por el otro, sabe que está destrozando por completo la vida de esta gente. «La actividad comercial de ellos les ha bajado al 100 por ciento», reconoce.
Quizás por eso está tan seguro cuando le preguntamos qué va a pasar cuando del otro lado haya una emergencia y necesiten a la Cruz Roja de Costa Rica o cuando inicien las clases de nuevo y los muchachos tengan que cruzar al colegio. «Sí hay que dejarlos entrar o ver qué control se tiene con ellos, porque no se les va a limitar el acceso a la educación», dice. «Y partiendo de que priva más la vida humana sobre cualquier cosa, se va a tener que atender. Se tienen que atender», remata.
Maritza, Idalia, Mercedes, Martín
Si el covid-19 dibujara con tinta la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, la línea pasaría a unos cuantos centímetros de los pies de Idalia, que descansan entre su corredor y la cuneta mientras el fotógrafo de esta investigación la retrata. Frente a ella se desparrama una calle de lastre por la que no puede transitar, pues le pertenece a Costa Rica.
Dice que tuvo que ir a traer medicamentos al centro de salud (Ebais) en Costa Rica, y la dejaron ir, pero no sabe qué pasará la próxima vez. «Ahora veo que la cosa está como más estricta y ahí vamos a ver, yo tengo cita este mes».
De su lado, el pueblo se llama Pénjamo, del municipio de San Carlos, Nicaragua. Del nuestro, es México, del cantón de Upala. Desde el 19 de marzo, un puesto de policía vigila constantemente la actividad de la zona. Nunca había sido tan ilegal cruzar la calle.
Maritza sale desde la pulpería de Idalia y conversa con nosotros de espaldas, con miedo a que le tomemos fotos. «Mi cara no se la puedo enseñar porque nosotros vamos allá y después nos encontramos con la policía». Siguen yendo porque aquí no hay agua potable, solo de pozo, entonces van a traer agua para tomar. Lo hacen de madrugada, por miedo a que las vean.
Unas casas a la derecha, Marlene Mairena se refresca con un ventilador sin rejillas, y asegura que «cortaron los viajes» en lancha que comunican su pueblo con el lado de Nicaragua a través del río Papaturro. Lo dice como explicando que en su caserío no hay covid-19 y que por eso no hay por qué temerles a ellos, a los nicaragüenses. Y claro que se cuidan. Su esposo Wilfredo Meza y ella ya son adultos y por eso no han vuelto a Managua a traer mercadería. Por eso, y porque no están vendiendo nada desde que empezó la pandemia. «Ahora nos quedamos viendo la calle y está quedito todo».

La quietud es un buen concepto para describir lo que ha hecho Martín Ríos gran parte del día. A sus 61 años vive solo, en un local que él mismo levantó hace tres años. De frente a la calle prohibida, una puerta enorme deja ver las prendas que vende. Él, mientras tanto, se sienta, como esperando algún cliente que no va a llegar. «Por ejemplo, esto vale 9.500. Esto, 7.000. Hay cosas de 14, de 15, de 10», recorre la tienda de piso gris y nos cuenta que hace mes y medio que no vende ni una blusa.
El comercio, explica Martín, muy pocas veces viene del lado nica. «Sí se vende, pero es poco».
A Maritza le preocupa más la enfermedad que el comercio. Así que cuando ella vio que la cosa estaba fea en Nicaragua, se fue a hablar con los transportistas del río Papaturro para que pararan los viajes en barco. Afirma que ahora solo hay una salida a la semana.
«Por eso estamos sanos», asegura, y dice de inmediato una frase que resume todo el desamparo que encontramos en los pueblos transfronterizos: «Si nosotros nos enfermamos aquí, Costa Rica más bien viene y nos pone una cinta amarilla, ‘precaución, nicaragüenses con coronavirus’. Y allá en Nicaragua… que nos coman los zopilotes».
***
La frontera dibujada es una investigación binacional realizada en conjunto por La Voz de Guanacaste, Interferencia de Radioemisoras UCR, en Costa Rica; y Confidencial de Nicaragua. Espere un reportaje audiovisual este domingo 28 de junio y una versión en podcast el lunes 29 de junio.
Periodistas: Cindy Regidor, David Chavarría, Noelia Esquivel, María Fernanda Cruz.
Fotos de: David Bolaños, Sebastián Avendaño
Videos de: Cindy Regidor, Sebastián Avendaño y David Bolaños.
Edición de textos: Arlen Cerda, Gabriela Brenes, Hulda Miranda.
Edición de audio: Marco Cordero.
Edición de video: Claudia Tijerino, Sebastián Avendaño.